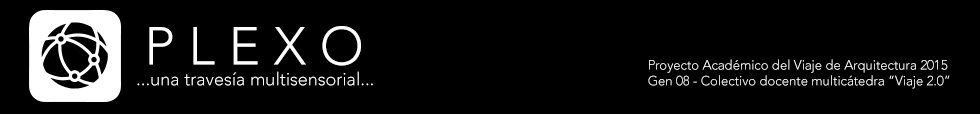Among the living dead. Un réquiem en las aguas del Ganges
Por MSc. Arq. Fernando García Amen

“Oh Shiva, imagen de la misericordia,
¿por qué retrasas tanto mi liberación?
Remueve la pobreza, el dolor, las dudas.
Ten compasión, ten compasión.”
Shivashtak. Alabanza al Santo Shankara. Fragmento.
En este presente espectral, aliterado por los vaivenes del jet lag, el avión abre sus escotillas para dejar entrar en él los vahos del mundo exterior. La temperatura es elevada, muy elevada. Probablemente el golpe de calor más sofocante que hayamos sentido jamás.
La imagen de un aeropuerto vacío se dibuja, solitaria y recortada contra el poniente, mientras un ómnibus sin asientos nos lleva lentamente hacia él. Son las 18.04, hora de la India; y aunque el sol se está ocultando detrás de la colina, ha dejado a su paso una estela de calor digna de mil infiernos.
Visiblemente alterados en nuestros ritmos circadianos, hacemos lo posible por adaptarnos al nuevo horario, día tras día, desde que iniciamos el periplo asiático. Así es como llegamos, en esta tarde de Junio, a la ciudad sagrada de Varanasi; la ciudad del dios Shiva, donde la muerte camina al lado de los vivos, y los seduce con sus dulces aromas de pasta de sándalo y leche con miel, anegando así el hedor ubicuo a podredumbre y el vuelo omnipresente de la ceniza de los cadáveres quemados.
Varanasi es la ciudad sagrada y la más antigua de toda la India. Más antigua que la Historia y completamente imbuida de fervor religioso. Sus calles y sus gentes rezuman tradición milenaria. Por eso tal vez, Varanasi es también la ciudad del karma. La ciudad donde los fieles pagan las malas acciones de sus vidas pasadas, y sus almas se purifican disolviéndose en las oscuras aguas del Ganges.
Es nuestra primer y única noche en la ciudad. Luego de los trámites de migración y un traslado corto, son ya las 19.36; pero el calor no cede. Al cabo de una breve estancia en el hotel, tomamos lo imprescindible y salimos, formando una desordenada caravana de tuc-tucs, rumbo al ghat principal de la ciudad.
El aire es tan caliente que quema la piel con la misma hostilidad con la que ataca las descascaradas paredes de las casas, que se presume fueron blancas. La caravana de tuc-tucs avanza lentamente, debido al denso tránsito. Esmirriados sujetos, obligados a pedalear para arrastrar los vehículos, son la tracción a sangre que mueve el conjunto. Es imposible ignorar el esfuerzo sobrehumano que realizan, por apenas unas pocas rupias. Sin embargo, no emana de ellos ni una sola queja. No solo arrastran el peso del vehículo, sino también la carga mucho más pesada de la ley natural: su propio karma.
A unos doscientos metros del ghat, se torna imposible continuar en tuc-tuc, por la estrechez de las calles y la cantidad asombrosa de bicicletas, animales, y personas; corriendo, caminando y moviéndose en todos los sentidos. Finalmente llegamos a destino, a pie. Cientos de personas asisten al ghat. La suciedad urbana, pintoresca en fotos, comienza a adquirir dimensión física, y la pestilencia acumulada por siglos de fe y ritos sagrados, se hace sentir.
La vida en Varanasi es caótica. Autos, vacas, motos, gente caminando, gente reptando, mendigos, enfermos, feriantes, turistas, hombres santos, dementes; todos participando de un aquelarre tan seductor como intrincado, nutrido de vivos colores, extraños aromas, y exotismo védico.
La ceremonia aarti está por comenzar. Cuatro músicos entonan cánticos arcaicos, mientras un santón recoge dinero a cambio de una pintura en la frente. Seguidores hindúes observan la acción desde unas barcazas a orillas del Ganges. Ostentan antorchas encendidas e inciensos, que se mezclan con el hedor pútrido del orín vertido en las calles y las heces de vaca regadas por las lluvias del monzón.
Los aghori, secta hindú practicante del canibalismo y la necrofagia, esperan algo alejados, la llegada de un cadáver en descomposición, en las orillas del río. Son pacíficos, y se hacen reconocibles por el color de su piel, tan oscura como sus ojos, pero embadurnada del polvo de cenizas de alguna cremación humana.
Se escuchan varias lenguas: alemán, inglés, español, italiano. Y por supuesto, hindi, urdú, y sánscrito. We are among the living dead. La frase la dice, con cierto horror, una pareja de turistas ingleses, o irlandeses; no puedo identificar su acento. Permanece unos instantes, con cierta reverberación, y acto seguido se desvanece en el aire, que se ha cubierto de fuegos de artificio e inundado de las melodías de las cítaras y el estruendo de los tambores. El fuego sagrado consume en las piras los restos de un cuerpo sin vida.
Todos buscamos nuestro lugar, física y espiritualmente, dentro de ese escenario.
La ceremonia dura alrededor de media hora. Durante la misma, decenas de niños con ropas deshilachadas, y rostros demacrados nos ofrecen carteras, bolsos, artesanías y por supuesto, something to smoke.
Los rostros de la holy city son duros, e inspiran el terror de Shiva. Por eso, una de las peores cosas que pueden pasar, es perderse sus calles, en sus laberintos; en su caos urbano de bocinas constantes y anonimato infame. Perderse allí es colarse tras un velo de misterio que todo lo cubre y lo oculta, bajo la complicidad de santones, comerciantes, deformes, orates, y demás seguidores de Shiva.
Así es como *** se pierde, repentinamente, en la ciudad.
Ignoro los detalles, pero al momento de regresar, nos movemos en grupo. Sin embargo no todos logramos encontrar el camino hacia los tuc-tucs. Cuento a los que están presentes y noto que faltan algunos. Decido regresar para buscar rezagados, y recupero a dos. Otros cuatro optan voluntariamente por quedarse en la ceremonia, y volver por sus propios medios. Pero en la vorágine del caos de bocinas, motos y bicicletas, nadie repara en la ausencia de ***.
El trayecto de retorno transcurre por las mismas callejuelas laberínticas. Vacas, monos, y parias nos observan como los intrusos que somos. Apenas llegados al hotel, los amigos de *** perciben que no está con ellos. Y peor aun, que ni siquiera está en el hotel.
Alteración. Gritos. Suposiciones. Desesperación. Tenemos que encontrar a *** tan pronto como se pueda. Tratando de mantener la calma, hablamos con Mr. Bhat, una especie de manager del proveedor de excursiones, que se muestra siempre atento a solucionar los problemas del grupo. Inmediatamente nos consigue un tuc-tuc y salgo junto a dos de los amigos de *** y el hombre de confianza de Mr. Bhat, rumbo al sitio donde vimos por última vez a nuestra compañera extraviada.
El hombre de confianza es un tipo hosco en el trato, pero muy sincero. Si se cayó al Ganges, me dice en correcto inglés, no hay nada que buscar. Y acto seguido acota, serio, this is the land of Shiva. Y no puedo evitar añadir, mentalmente: y Shiva es el dios de los muertos.
El conductor acelera el tuc-tuc, y en cada maniobra tenemos la impresión de chocar de frente contra algo o alguien. El calor sigue siendo insoportable. Los vahos de la noche se cuelan con sus fétidos aromas en los intersticios de todo lo que hallan a su paso. Gentes tremendamente delgadas, demacradas, ataviadas con ropajes blancos y rojos, nos miran pasar e intentan tocarnos o vendernos baratijas de cien rupias.
Finalmente, llegamos al sitio. Interminables filas de bicicletas, personas, motos, coches, y tuc-tucs, pasan a nuestro alrededor.
Quanto, quanto? Amico, amica, cento ruppi, ¿no lo quieres? ¡Compra!
Dice la regla no escrita, que cuando alguien se pierde, el sitio para encontrarse es el último lugar donde buscado y buscador se han visto las caras. Y a ese mismo punto llegamos. Pero *** no. Y eso nos preocupa bastante.
Alguien me dice que *** no habla inglés. Y además, acotan que no sabe el nombre del hotel, y que ni siquiera tiene dinero. The land of Shiva, repite el hombre de confianza, con gesto adusto y resignado, como si esa frase lo explicara todo.
Sin embargo, no podemos darnos por vencidos. Salimos a buscar a *** en direcciones distintas, llamándola a gritos, aunque éstos se transforman en apenas susurros en medio de la ensordecedora multitud.
Buscamos, preguntamos, gritamos. Pero *** no aparece. Un policía de Varanasi nos da pistas vagas. Consultamos lugareños, niños, vendedores ambulantes. Nadie sabe nada. La descripción de *** no es suficiente. Y no tenemos una foto para identificarla. You have to be all toghether, me dice el hombre de confianza de Mr. Baht. Y acota, this is a very dangerous place, you have to watch your friends. Y hace un gesto con el índice y el mayor, llevándoselos a los ojos. Y luego agrega, sin reprimir un lamento, dark water.
Tiene razón. Pero no es momento para sermones, aunque lo que dice sea verdad. Nunca se puede despegar la vista de quien puede ayudarte, en la tierra de Shiva. Perderse en ella puede resultar letal.
Una niña de piel oscura y ojos verdes, con la cara pintada, nos ofrece bolsos y monederos. Grupo, grupo, nos dice. Aparentemente vio algo, o sabe algo. Intentamos determinar qué, pero entre sus carencias para expresarse y las nuestras para comprenderla, el diálogo no llega a ser fructífero. Tiene menos de doce años, y aunque comprende nuestra preocupación, no reprime una sonrisa amplia y blanca como la túnica que lleva puesta. Su dentadura es perfecta, y hay en su sonrisa un efecto tranquilizador.
La niña hace gestos, nos mira y nos estudia, detenidamente. Somos tan curiosos para ella como ella lo es para nosotros. Uruguay, le decimos, pero no obviamente no puede determinar qué es eso. Si vio algo, quedará para sus adentros. Sin embargo, es notoria su buena voluntad y ganas de cooperar. Su sonrisa infantil y su mirada intensa denotan vivacidad e inteligencia. Aunque a juzgar por lo que se ve, pasa el día entero en la calle, vendiendo bolsitos para poder subsistir.
Proseguimos nuestra búsqueda en los alrededores del ghat. Continuamos llamando a ***, gritando su nombre sin respuesta. Es tarde ya. La mayoría de los turistas se ha retirado y los comercios están cerrando. Entre los sacos y las cajas, varios hombres duermen, esperando un nuevo amanecer, mientras los aghori aguardan con calma, a la orilla del río, la hora de inicio de su propio ritual necrófago.
La desesperación se hace sentir entre nosotros. Nuestra compañera ***, extraviada durante la ceremonia aarti, no aparece por ningún lado. Finalmente, y luego de varios intentos fallidos de comunicación con los lugareños, asumimos que no podemos encontrarla, y decidimos ir a hacer la denuncia formal a la estación de policía. Ellos se comunicarán con los hospitales, con las demás comisarías, con las patrullas, y finalmente si nada da resultado, buscarán en las oscuras aguas del Ganges.
Pero, milagrosamente, cuando estamos dirigiéndonos a la estación de policía, suena el celular del hombre de confianza de Mr. Baht. Habla unas palabras en hindi, y ya aliviado, nos dice que *** acaba de llegar al hotel, sana y salva, en compañía de otros uruguayos, que la encontraron por ahí. Tal vez el grupo del que hablaba la niña de mirada prístina.
Aflojamos nervios, y nos dirigimos de regreso al hotel, esquivando gente, bicicletas y vacas. Ahí está ***, sonriente, como si nada hubiera pasado. No es momento de reprimendas. Pero tampoco de cenar. El mal rato nos ha quitado el hambre.
Sin ducharme siquiera, decido salir a buscar un cajero automático, por las calles de Varanasi, en medio de una noche tan caliente como oscura. Y en esa caminata no mayor a cinco calles, puedo contemplar la miseria humana en la que estoy inmerso. La suciedad y las moscas lo invaden todo. Incluso los cuerpos de las personas, seres informes, portadores de enfermedades varias, tísicos, famélicos, deformes, que pugnan por un lugar en el mundo.
A mi derecha, un hombre sin piernas repta con sus brazos. Es tan delgado y pequeño, que a primera vista puede confundirse con un mono. Una anciana sin dientes espera la muerte arrinconada contra varios canastos de mimbre, mientras las moscas coronan la imagen de su insondable resignación. Un niño sin ojos llora sin lágrimas, y pide limosna en la esquina, mientras es ignorado por la multitud. Otro tiene la cara ensangrentada, y con un brazo lastimado, pide dinero bajo amenaza de tocar a los transeúntes. Las vacas lo observan todo, impertérritas, desde la quietud de su sacralidad. Among the living dead. La frase de la pareja de ingleses reverbera otra vez en mi mente. Tengo que evadir a todos estos seres. Apuro el paso. Llego al cajero, pero producto de una avería, no logro extraer el dinero. Doy media vuelta y me voy, a paso rápido, con la mirada bien atenta.
A la mañana siguiente, tenemos previsto ir en barcazas a ver el Ganges al nacer el sol. Una experiencia impostergable. El río sagrado de la tierra de Shiva, donde los fieles van a purificar sus almas, antes de morir, y a limpiar su karma de las vidas pasadas. Mientras procuro conciliar el sueño, luego de la experiencia de la pérdida y recuperación de ***, pienso en lo que acabo de ver, y en lo que voy a ver al día siguiente. Pienso en la niña que intentó ayudar, y en su inocencia infantil mancillada por una vida impropia; en el niño que lloraba sin ojos, y en que, como los otros, no tardará demasiado en contraer alguna enfermedad. Pienso en los miles de historias olvidadas que deambulan como cuerpos inertes por la ciudad sagrada; en la ausencia de futuro de todas estas personas, y en la crueldad grotesca de todos los turistas de la miseria, que ocultos detrás de onerosos lentes réflex disfrazan su curiosidad morbosa de una falsa espiritualidad compartida. Pienso en la resignación del hombre de confianza de Mr. Bhat. Y comprendo, sin más, que en la tierra de Shiva, se está muerto aún antes de morir.
La narración precedente fue Primer Premio en la quinta edición del Concurso Literario de la Facultad de Arquitectura, llevado a cabo durante el año 2012. El jurado de dicho concurso estuvo compuesto por Laura Alemán, Lucio De Souza y Mary Méndez..
Publicado por Fernando García Amen | 24 de junio de 2015 - 10:00 | Actualizado: 17 de mayo de 2015 - 14:59 | PDF