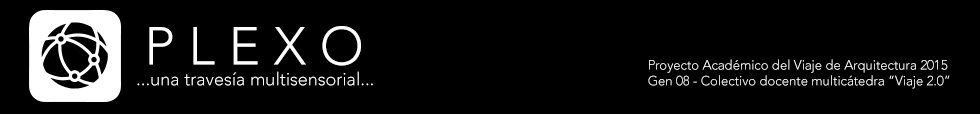Noches blancas
Por Mg. Arq. Laura Alemán

El avión despega. Toda mi vida queda atrás. Adelante la incertidumbre, el vértigo, la nostalgia.
Despegaba el avión y yo sentí que estaba más viva que nunca. El viaje empezaba.
Los Ángeles
Veintitrés de abril, mi cumpleaños. Andrés me abrió la puerta del auto con una reverencia. Bajé feliz, me compré un helado y guardé el ticket en la cartera: quise guardar la reverencia.
Era de noche. Teníamos unas botellas de champagne y nos fuimos a la playa.
Todavía tengo aquel ticket. Pero no tengo más nada.
América era banal, fugaz, radiante. Un haz de fuegos artificiales. Todo era claro, ligero, permeable. Íbamos en un lujoso Caprice, nuestro pájaro blanco. La música era todo para nosotros. Parábamos en cualquier sitio y a cualquier hora, a comprar latas de coca cola y escuchar canciones en las máquinas. Better Days, de Bruce Springsteen: un día la puse tres veces seguidas, ante la mirada cómplice de algunos y la hostilidad de unos cuantos. Viajábamos todo el tiempo. No hablábamos, no parábamos. Sólo sentíamos muy dentro la libertad de los ángeles, la velocidad del pájaro.
San Francisco
Después de un café con miel subí las calles empinadas de San Francisco. Como estaban todos borrachos, yo manejaba. Casas de cartón, todas alineadas. Casas de mentira, inventadas. En la calle Devisadero, y por un instante, me pareció ver a Laura reírse en otro auto.
Al atardecer nos reunimos en un bar, cerca del Golden Gate, con miles de pares de lentes. Detrás de los míos pude ver la puesta del sol, sentada en la terraza. Por la calle pasaban héroes trotando: americanos rubios, enormes, ejemplares. Gordos tenaces, disfrazados, torpes en su atuendo blanco. Los mirábamos sin piedad. Flacos, mal dormidos, sedentarios.
Esa noche el Zino asistió a nuestro festín de guindas, queso y pistachos. Por enésima vez miramos Cape Fear mientras el Zino, con su candor habitual, contaba los miles de pares de lentes, sorprendido.
Mozart
Una ciudad seria, dura, masculina. Entre los altos edificios de Chicago corre el tren elevado, ruidoso, metálico.
Hace mucho frío, el aire está helado. Hoy me llegó, desde lejos, algo de Mozart: el Andante del Concierto Nº 21 para piano. Llegó desde muy lejos, tal vez desde mi adolescencia o mi infancia. Y de golpe, pensé en mi padre. Tuve ganas de llorar y me contuve. Después lloré en el ascensor, mientras subía hacia mi cuarto.
Manhattan
En la Quinta Avenida, Ana, María y yo nos dejamos llevar por el torrente humano. Miramos cosméticos, perfumes, discos. Siento que el mundo entero cabe en la gran manzana. Gente de todo tipo y color, gente sin edad que corre atrás de sus vidas. Gente caminando rápido.
En el Mansfield nos metemos todos en el mismo cuarto. Por todos lados desfilan flamantes calzoncillos de seda: a lunares, a cuadros, rojos. Como siempre, el del Enano es el más cómico. Todos se ríen, pero yo no estoy muy animada. De noche me desvelo boca arriba sobre el piso duro y escucho las canciones tristes de Picos Gemelos. No sé por qué tengo un nudo en la garganta. (Ayer fuimos al cine, solos. Andrés me regaló un pañuelo con la condición de que lo usara: «No se lo des a alguna tía, ni a tu hermana…». Todavía no me conoce. Qué idiota.)
Una tarde lluviosa Cecilia y yo visitamos el Soho. Como corresponde, nos compramos postales, libros, gabardinas. Vamos juntas, pero calladas. La de esa tarde no es la ciudad vertiginosa de la Quinta Avenida. Es una ciudad más lenta, más demorada.
Llueve siempre y en todos lados. Llueve en el Central Park el ocho de mayo. Es el cumpleaños del Inca y nos vamos todos al Museo de Arte Metropolitano, siguiendo la hilera mojada de faroles blancos.
Llueve también la noche en que visitamos Limelight, un lugar donde antes daban misa y ahora hay una pista de baile. Nos vestimos de etiqueta y salimos juntos; ansiosos, altivos, perfumados. Allá nos espera la muchedumbre apretada, transpirando; una masa de hombres y mujeres que bailan como autómatas ante los íconos cristianos. Más adentro el sexo, la violencia, el caos: el pecado se ríe impunemente ante los ojos bajos de Cristo crucificado. La casa de Dios es un verdadero infierno, una cueva sórdida que nos deja inquietos y hechizados. El Enano se asusta, y en un gesto que quiere ser protector, me da la mano.
Rayuela
Cruzo el Pont des Arts mil veces, pero no logro sentirme como La Maga. Soy distinta, soy otra.
Camino sin parar durante horas. París me resulta familiar. Confirmo casi todo, no descubro nada. Pero igual me pierdo. Me pierdo en las calles medievales y en las rectas avenidas haussmanianas. Me pierdo en mis propios callejones, en mis eternos laberintos cotidianos.
El metro es un vicio, quiero viajar todo el tiempo. Pero tampoco es nuevo: de algún modo, ya lo conozco. No puedo olvidarme del perseguidor, no logro salirme de la rayuela.
Lleno postales mientras la espuma gira en el lavarropa. A mi lado, un hombre clava los ojos en la máquina que agita su ropa, como hipnotizado. Miro atentamente y lo veo ausente y desvalido, desnudo bajo el saco largo. Allí, a la vuelta de Saint Eustache, el hombre había puesto a girar todo lo que tenía, incluida el alma.
En la escalera crujiente del hotel, Cecilia y yo conversamos casi todas las noches. Pero hoy todos salieron y yo me voy a caminar sola, con Dylan en el walkman. París es dura de noche, menos elegante. Camino con ganas, entre miles de turcos y negros muy altos.
Mozart
En Dinamarca nos despertábamos con la voz de Zitarrosa. Pero no era raro: en la casa de Manuel había, cada tarde, tangos, truco y asado. Manuel es uruguayo. Llegamos una madrugada y le invadimos la casa. Manuel vive en Mozart, en las afueras de Copenhague, en las afueras del mundo. Un sitio inverosímil, remoto. Un lugar transparente, aéreo, ajeno a los puentes y a los dragones de cobre oxidado.
Las noches son blancas. No llegan, no duran, no existen. Sólo hay un cielo un poco más azul, un poco más oscuro. En el garaje todos duermen y yo aprovecho el insomnio para escribir algunas cartas. El Inca habla en sueños: «¡Costaba un dineral!», murmura con ojos apretados. Me río en silencio y preparo la cámara para sorprender a Ingrid con su cara matinal, que tanto odia. Miro por la ventana. Este azul oscuro me encanta. Me encantan estas noches falsas.
En una esquina de Mozart hay un teléfono. Al volver de Lousiana, María y yo llamamos a Montevideo. Yo llamo a Ernesto. Desde este paraíso perdido, lo llamo. Desde esta esquina sin nombre. Pero no lo encuentro.
Muskauer 38
Aquí estamos todos, aunque la alemana que nos alquiló el apartamento cree que sólo somos cuatro. Cree también que nadie —ni siquiera el Inca— será capaz de usar su impecable bata blanca.
Con el apartamento, la alemana nos alquila también su colección de discos: Patti Smith, Joan Baez, King Crimson.
Lo primero que quise ver fue la columna del ángel, la que aparece en Alas del Deseo. Después me asaltaron la Puerta de Brandenburgo, el desierto, los prendedores rojos. La Potsdamer Platz es el desierto: un lugar que no es un lugar sino puro silencio. Ese desierto me atrae como un imán, no puedo dejar de atravesarlo. Lejos, algunas siluetas negras se cuelgan de las grúas como ensayando el suicidio.
Me asaltan también la Filarmónica, el museo de Mies, las calles desoladas del Berlín rojo. Los restos pintados, vulnerados, del muro. Todo eso me seduce y me arrastra. Unter der Linden: los nombres de las calles me atraen. Quiero aprenderlos, repetirlos, recordarlos.
Berlín tiene una fuerza eterna. Es la ciudad alemana más grave, la más sucia, la menos perfecta. El metro me lleva desde el Kreuzberg a la Alexander Platz, desde la Zoo Station a Rosa Luxemburgo. Viajo en el espacio y en el tiempo, en ese tren oscilante que me muestra utopías y vidrieras. Veo pelos pintados, calles ruinosas, ideas nuevas. Veo pasar la vida y la muerte. Veo una ciudad rota.
Quiero volver, pero sé que no voy a encontrarla.
Noches blancas
Éramos nueve en la camioneta blanca, cruzando la tierra negra y el cielo azulado. Andrés manejaba y yo, sentada a su lado, escuchaba Just like a woman deseando una noche eterna, una ruta infinita. Cuando miraba hacia atrás, invariablemente me encontraba con la enorme sonrisa del Inca, con los ojos atentos de Ana.
Esas noches rodantes destilaban complicidad y erotismo: el silencio guardaba nuestros secretos más oscuros. Pero era un silencio precario, frágil, quebradizo: de vez en cuando el piloto paraba por un café y bajábamos tambaleantes, pesados, solidarios, para luego volver a instalarnos por un rato en nuestra casa ambulante y en nuestros mundos privados.
San Marcos
Cuando llegué a San Marcos creí que me había muerto. Esa plaza no es de verdad; tiene el temblor de una diapositiva, los colores indecisos del sueño. No puede ser de verdad.
Esa tarde, en la plaza cantaba la murga Falta y Resto. Pero no estuve para escucharla. En ese espacio imposible que apenas vislumbro, la murga me resulta demasiado real, muy obvia, casi obscena.
No estuve para escucharla.
Estambul
Montañas de basura, huelga de basureros. Camino con Ingrid entre restos de comida, de ropa, de historias. En el mercado nos ofrecen dulces, y comemos tanto que un hombre nos pregunta si el Uruguay está en guerra. Los turcos son cordiales pero hablan demasiado, y en un idioma viscoso que parece envolverme, pegarse a mi vestido.
Como no hay lugar dentro del hotel, pasamos la primera noche en la azotea. Cuatro colchones entre el techo y el cielo. De mañana nos despierta el canto enigmático que llega desde algún templo. Entonces nos enteramos: la Mezquita Azul está a nuestros pies, justo enfrente de nuestras camas.
Syros
María, Ingrid y yo estábamos hartas, peleadas. Igual, todos los días íbamos juntas a la playa. Como no hablábamos entre nosotras, lo hacíamos con el resto: gente de caras nuevas, cuerpos desnudos, verbos complicados. No recuerdo la forma ni el contenido de aquellas palabras. De noche, en algún bar, nos costaba reconocer las caras matinales sobre los troncos repentinamente tan cubiertos.
En la isla había una iglesia blanca que se recortaba en los atardeceres rojos. Y un ajedrez gigante en el que Andrés, como siempre, movía sus piezas. Jugaba.
La isla tenía un olor. Un olor que a veces me visita pero que inmediatamente se me escapa.
Hace años que sueño con esa playa.
Munich
Visitamos el castillo de Luis II. En el auto ellos van delante, entre palabras que no entendemos. Nosotras vamos atrás, como reinas, cubiertas por una manta. A la vuelta, ellos cocinan con esmero. Nosotras comemos. Como reinas.
Algo crece, inexorable, y los días pasan. Algo crece entre los cuatro y no podemos separarnos. Al final, a pesar de los chistes alemanes —o a causa de ellos—, los cuatro lloramos. Esa noche no dormimos: las noches negras de Munich son, también, noches blancas.
Rayuela
Después de Munich, París se me desarma. Bajo del tren, y en la estación el espejo me devuelve mi cara de sueño y de llanto. Me comí todo el Milka que los alemanes nos regalaron.
Llego de noche. No hay nadie en la Gare de l´Est, estoy sola. Enseguida llamo a Pablo, que me prometió alojamiento en lo de unos amigos uruguayos. Pero hubo cambio de planes, me dice Pablo en el teléfono, y entonces decido dormir en la camioneta, en el parking del edificio desde donde él me habla. Voy hasta allá en el metro, y en el andén me aturden los cuerpos tirados, los ojos fieros, las risas locas: en la Ciudad Luz la pobreza es un escándalo.
Paso las noches en la camioneta. Duermo sin dormir, esperando el alba. Y en las mañanas subo a desayunar con Pablo, mientras los anfitriones trabajan.
Una noche Pablo y yo devolvemos la camioneta. Por fin, la tiza se borra. La rayuela se desarma.
Las ruedas tocan el suelo. El suelo del Aeropuerto de Carrasco. Empiezo a llorar apenas siento el impacto. No puedo parar. Lloro mirando a María, como preguntándole algo.
«La puta madre…», me contesta ella.
Nota
Los personajes de esta historia son reales, y ellos lo saben.
La narración precedente fue premio mención en la segunda edición del Concurso Literario de la Facultad de Arquitectura, llevado a cabo durante el año 2004. Asimismo, fue publicada en la recopilación “Next flight. Relatos de estudiantes de arquitectura por el mundo”, durante el año 2005. El jurado de dicho concurso estuvo compuesto por Washington Benavides, Rafael Courtoisie, y Marcos Castaigns. Transcripción para el Proyecto Plexo: Bach. Victoria Gonzalez.
Publicado por Fernando García Amen | 21 de mayo de 2015 - 10:00 | Actualizado: 24 de mayo de 2015 - 17:23 | PDF
Palabras clave: concurso literario, facultad de arquitectura, laura alemán, next flight, noches blancas