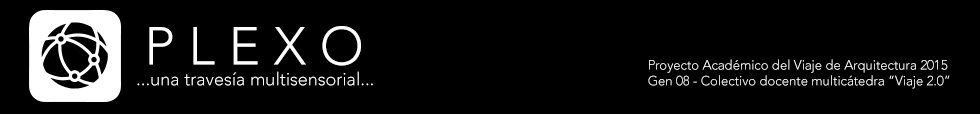Velada imagen de un retorno eterno
Por MSc. Arq. Fernando García Amen

Foto: http://bit.ly/1VBITTd
1.
Las autopistas de varios carriles, que serpenteaban las ciudades con la ductilidad sedosa de inmensos gusanos, habían desaparecido bruscamente al salir de Nuremberg. Esos inmensos monstruos ahora extintos habían trocado su presencia por la de caminos exiguos que se internaban en los poblados de la Franconia. El paisaje industrial y los edificios modernos eran ahora postales de un paisaje agreste, con casitas blancas de techos a dos aguas salpicadas en las pasturas de la campiña alemana. Los postes de luz al costado de la carretera, terminaban de construir la imagen de un camino irregular, en el ocaso de una tarde cálida de color añil.
El otoño no escapó a Bayreuth, y al llegar a la plaza central, los camiones del ayuntamiento barrían las hojas caídas de los árboles, y los parroquianos transitaban por las sendas que se abrían tras el paso de las máquinas. Los nombres de las calles eran alusivos al leitmotiv del lugar: Wieland-Wagner-Strasse, Cosima-Wagner-Strasse, Liszt-Strasse. Al final de esta última, la Wahnfried-Strasse marcaba el eje sobre el que se erigía la casa Wahnfried. El recinto sagrado, la casa del ensueño: la morada donde Richard Wagner vivió la plenitud de sus días. Finalizada en 1874, la casa Wahnfried, realizada sobre los planos del arquitecto berlinés Wilhelm Neumann, ostenta una leyenda alusiva al carácter de su propietario: “Aquí es donde mi locura halla paz –Wahnfried– así será llamada esta casa por mí”[1].
La locura de Wagner no fue sino metafórica, poética, e incluso parte de una postura frente a la vida. Pero en modo alguno un diagnóstico médico. El rey Luis II de Baviera fue su mentor y su mecenas. Y bajo su patrocinio, Wagner logró sus mayores creaciones, granjeándose el éxito y el reconocimiento de la Europa decimonónica. Y al mismo tiempo, también su desprecio. Luis II de Baviera sí enloqueció, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Más allá de las teorías conspirativas que sobre su entorno familiar la historia ha tejido, fue su locura la que puso fin a su reinado y con él, al mecenazgo sobre el rutilante compositor.
La casa Wahnfried no es, hoy por hoy, más que un museo. Pero en sus paredes de piedra pulida rezuma el aire de la atmósfera wagneriana, recordando las leyendas nórdicas de su primera época hasta el tardío Parsifal, obra que le valió el desprecio de su amigo Friedrich Nietzsche. Fue justamente él quien sostuvo que con dicha ópera Wagner no había hecho sino postrarse ante la cruz cristiana, negando así la grandeza de su obra anterior.
Nietzsche visitó a Wagner y a su esposa Cósima Liszt en Wahnfried por última vez en la primavera de 1874. Esta reunión fue el epílogo a una vida de intensos encuentros y desencuentros. Se comenta entre algunos historiadores, que el hecho crítico que marcó la ruptura entre ambos fue el obsequio que Nietzsche le llevó a Wagner: una partitura para piano del Himno triunfal de Brahms, que Wagner detestaba. El hecho fue interpretado por el músico como una deliberada provocación por parte del filósofo del martillo, y su aguerrido genio lo llevó a tener una colérica e inesperada reacción. La respuesta de Nietzsche no fue otra que el silencio. Pero detrás de ese silencio circunspecto, se enmascaró el germen de una aversión infinita, que se atribuye a muchas razones, entre las cuales la partitura de Brahms no tiene un sitial de privilegio. Gran parte de la obra posterior de Nietzsche, que hasta poco tiempo atrás podía considerarse como una hagiografía de la figura de Wagner en muchos sentidos, mutó para transformarse en un acto de condena. La crítica sobre el Parsifal wagneriano fue acaso su punto más álgido, y de ahí en más la visión de Nietzsche sobre Wagner osciló entre la muy mesurada idolatría y el genuino desprecio.
Comenzaba a caer el telón del día, pero caminando unas pocas calles, el teatro wagneriano se hizo visible: nada menos que el majestuoso Festspielhaus, el escenario hecho a medida de los requerimientos del Maestro. El edificio en sí está inspirado en un diseño de Gottfried Semper, pero llevado a cabo por Wagner sin autorización alguna del arquitecto. Pues sí, así era Wagner. ¿Qué podía importarle eso a un genio? Incluye una novedad arquitectónica, que es la construcción de la fosa para la orquesta. De este modo, se despeja el escenario para que la puesta en escena de la “obra de arte total”, como él mismo gustaba de llamar a la ópera, pudiera ser íntegra y percibida en la totalidad de su expresión.
El Festspielhaus continúa aun en la familia Wagner. Sus descendientes se hicieron cargo del teatro y lo regentean, organizando anualmente temporadas de ópera exclusivas. En aquel otoño de en que lo visité, se representaba El anillo de los Nibelungos y se anunciaba La valkiria para la semana entrante.
Excuse me, I would like to purchase a ticket for Die walküre, le dije al encargado de la boletería del teatro. Certainly, Sir, me respondió arrastrando las erres, con su acento alemán del sur, y añadió una interrogante fatídica: for which year?
Aquella pregunta fue desconcertante. Luego de descartar que se tratase de una broma, supe que las reservas para ver las representaciones wagnerianas estaban demorando alrededor de nueve años. ¡Nueve años! La magnitud de la obra del Maestro hacía que melómanos del mundo entero viajasen anualmente a la ciudad constituyendo sendas peregrinaciones laicas.
Tomé unas cuantas fotografías del teatro, e hice una reservación que me comprometí a pagar en los siguientes treinta días. Registré mi nombre con orgullo en el más mítico escenario de la ópera mundial, recibiendo una tarjeta dorada con la imagen de Wagner a cambio.
Sin embargo, siempre estuve seguro de dos cosas: que no podría pagar el importe de la reserva, y por ende –más allá de las incertidumbres de la vida– que nunca asistiría a aquella representación nueve años después.
2.
La ruta tras el rastro de Wagner continuó, siguiendo la línea temporal, hacia la que fuera su última morada. Consciente de no poder acercarme a su obra en el teatro de Bayreuth, apelé a una sana resiliencia y comencé a rastrear la imagen de su creador. Siguiendo así sus pistas y el itinerario del Viaje, llegué un mes después a la serenísima ciudad de Venecia.
Construida en más de cien islas, fue el refugio de todos aquellos que escaparon primero de los hunos y luego de los longobardos. Fiel al Imperio Bizantino, la ciudad gozó de varios privilegios hasta por fin convertirse en una república independiente.
No es un secreto que Italia tiene un efecto cicatrizante, por su clima, por su comida, y por su gente. Richard Wagner fue allí, en el ocaso de sus días, a limpiar las heridas de la vida luego de la muerte de su mentor el rey Luis II de Baviera.
Algunos pasos más allá del cruce del puentecito sobre el fiume di San Marcuola, en el Cannareggio, puede contemplarse la imagen majestuosa del Palacio de Vendramin Calergi. Notable palacio renacentista, que fuera diseñado por el arquitecto lombardo Mauro Codussi en las postrimerías del siglo XV. Allí, en el piano nobile de ese palacio, Richard Wagner acompañado de su esposa Cósima e hijos, transitó sus últimos años de vida.
Al igual que Wahnfried, el sitio ha sido transformado en un elegante y cuidado museo. El piano de cola de Wagner destaca como pieza central de la habitación de estar. Allí, el Maestro desgranaba su arte para invitados, amigos y familiares. La vista sobre el Gran Canal, termina de componer una imagen de calma y paz, que contrasta con la turbulenta vida de su celebre residente.
No obstante, resulta por lo menos curioso, que haya sido también Italia uno de los sitios escogidos por Nietzsche para el devenir de una buena parte del resto de sus días. El filósofo, antes y después de la revelación del eterno retorno en Suiza, transcurrió sus días entre Rapallo, Sorrento, y Venecia, para recalar finalmente en Turín.
De joven, Nietzsche había sido un brillante estudiante de filología. Esto, sumado a su ascendencia sobre el profesor Ritschl, le valió una temprana posición de profesor titular de filología clásica en la Universidad de Basilea. Fue en aquellos tiempos, cuando gracias a la común amistad de Hermann Brockhaus, conoció a Richard Wagner y a Cósima Liszt, quienes lo asimilaron en su círculo más intimo, y lo cobijaron como el joven y promisorio talento que era.
Embriagado por el licor de la gloria que representaba el haber conocido al más grande artista de su época, Nietzsche se embarcó en el gran proyecto que sería al mismo tiempo su primera gran obra y su ruina académica: la publicación de su libro El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. En esta obra, más pasional que científica, Nietzsche expuso una suerte de paralelismo entre la obra de Wagner y la antigüedad clásica, exponiendo a su entonces amigo en el rol de encarnación moderna de la pulsión dionisíaca.
El libro fue acogido con severa frialdad por parte del entorno universitario. Sus profesores, que otrora lo elogiaban sin tapujos, ahora solo le dedicaban una fría mueca de silencio. Fue Wilamowitz-Mollendorf quien le dirigió una dura y panfletaria crítica, que no contribuyó sino a aumentar la difusión del libro. Pero Nietzsche estuvo acabado antes de empezar. Sus clases de Basilea transcurrían con uno o dos alumnos, y a veces ninguno. Producto de ello, y poniendo como excusa la salud del filósofo, le fue gestionada por la Universidad una pensión vitalicia que le asegurase el retiro. Nietzsche fue un jubilado a los treinta y cinco años. Desde ese momento y hasta sus días de Turín, fue un viajero errante que transitó las rutas de la Alta Engadina, el Piamonte y la costa amalfitana. Y de aquellas estadías breves nacieron sus más notables obras, entre ellas Ecce Homo, Así habló Zaratustra, y Más allá del Bien y del Mal. También, producto del ostracismo; producto de ser apenas un viajero acompañado de su propia sombra.
Habiéndome sumado a uno de los recorridos pactados con el museo del Palacio, intenté preguntar por el verdadero origen de las desavenencias entre Wagner y Nietzsche, y por qué no existía en aquel lugar referencia alguna al filósofo del mostacho. La respuesta fue tajante. Qui non parliamo di nulla che possa offuscare l’imagine del Maestro, me dijeron con talante seco. Insistí con interés y afán, pero sin éxito. Años más tarde conocería la teoría, insinuada por Fischer-Dieskau, de que el origen del conflicto habría sido un problema sentimental que involucró a Cósima Liszt, y habría dado lugar a un triángulo pasional nunca esclarecido. Una hipótesis interesante y también humana, demasiado humana. Lamentablemente, la correspondencia privada entre Cósima y Nietzsche que se conserva es muy escasa como para sacar conclusiones. La mayor parte de esta fue destruida por la hermana del filósofo en uno de sus arrebatos de carácter.
Poco o nada se sabe acerca de los últimos días de Wagner en Venecia. Poco o nada se sabe acerca de dónde estaba Nietzsche en esos mismos días, ya que por las cartas de la época se lo ubica en la localidad de Rapallo apenas un par de meses antes del deceso del músico. Allí mismo, en el Hotel della Posta, comenzaría a escribir su Zaratustra.
La imaginación da lugar a muchas hipótesis. La primera que se me ocurrió fue que por la cercanía en la que estaba bien pudo haber realizado alguna visita a Venecia, y que –licencia poética mediante- bien podría haberse dado un encuentro entre los tres, antes o durante la última y fatídica noche del músico. Sería un excelente tema para una novela, pensé, mientras me despedía de la guía local. Enseguida imaginé la trama. El filósofo viajero acude a Venecia, de incógnito. Allí visita al talentoso Wagner, para blanquear su oculto amorío con Cósima; pero víctima del disgusto, Wagner deja la vida. Cósima nunca se lo perdona, y el viaje de Nietzsche cae en el olvido para siempre, sumiéndolo en la vida bucólica de locura y desazón que todos conocemos. El mistagogo, el apóstata, y la mujer que los unía y los separaba. No estaba mal como trama. Ya había caído el sol, y siguiendo la línea de farolitos de la via Colombina me alejé rumbo al muelle donde aguardaba el vaporetto. Tras un intenso día de investigación, alguna buona pasta merecía coronar la jornada.
Richard Wagner se instaló en Venecia en el otoño de 1882. Para la primavera del año siguiente un infarto terminaría inesperadamente con su vida. Sus restos fueron trasladados a los fondos de la casa Wahnfried, donde aun descansan bajo una pesada lápida y cientos de ofrendas de los wagnerianos de hoy día. Cósima lo sobrevivió por unos cuantos años; Nietzsche también.
3.
En la via Cesare Battisti sobre la Piazza Carlo Alberto, no hay más que una placa recordatoria. Acaso las paredes de un bar en constante reforma son el último vestigio de la casa donde se terminó de fraguar una parte esencial de la filosofía universal. La ciudad de Turín no guarda demasiadas memorias del último destino de Friedrich Nietzsche.
Unas escuetas indicaciones en dialecto piamontés fungieron a manera de respuesta cuando pregunté por la habitación que rentaba el filósofo a finales de 1889. Al parecer, la iniciativa de hacer un museo no había prosperado, y la memoria colectiva iba volviéndose día tras día un poco más sepia.
En la piazza, se encuentran enfrentados la Biblioteca y el Palazzo Carignano, una pieza de arquitectura única diseñada por el arquitecto romagnolo Guarino Guarini en pleno barroco italiano. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la actualidad cumple funciones como museo del Risorgimento.
El monumento ecuestre ubicado al centro de la plaza es quizá el mejor testigo de lo que sucedió el 3 de enero de 1889. Desde la ventana del edificio donde habitaba Nietzsche, puede aun contemplarse sin estorbos la imagen del Palazzo, y por supuesto, también la figura ecuestre de bronce de quien fuera el Duque del Piamonte.
El filósofo, recluido en aquella habitación, salía raramente a la calle, apenas cuando su salud se lo permitía. Habiendo contraído rápidamente la sífilis a causa de su contacto con prostitutas en la juventud, la enfermedad había hecho estragos en su organismo. Los frecuentes dolores de cabeza le dejaban pocas horas del día para pensar, y para escribir sus ideas. Los palacios y las columnas de la señorial Turín deberían haber sido la escenografía de su tratamiento. Sin embargo, apenas fueron testigos de su final.
Nietzsche vivió afectado desde la muerte de Wagner. Y aunque le dedicó varias diatribas en sus libros, nunca dejó de lamentarse y echarlo en falta.
La mañana del 3 de enero de 1889, un carruaje cruzó la Piazza Carlo Alberto, y se detuvo a metros de la estatua ecuestre. El conductor, apurado, azotó a uno de los caballos, que no respondió al golpe. Acto seguido, volvió a azotarlo con más violencia. Pero el caballo persistió en su quietud. Nietzsche, que volvía de su paseo matinal, contempló la escena, y no pudo soportarla. Corrió encolerizado al encuentro del carruaje, e increpó a su conductor. Solo obtuvo una burla como respuesta, y la solicitud de que se retirase del camino. Pero el filósofo del martillo no cejó en su esfuerzo y abrazó al caballo. Lo abrazó tan fuerte que los transeúntes se detuvieron a observar aquella inusual situación. El caballo se echó. Había dejado en claro que no iba a moverse, y que el maltrato no cambiaría su actitud. Nietzsche percibió esto, y en ese instante de sus ojos brotaron lágrimas. Perdón, Richard, perdón. Disculpe, señor Wagner, perdón, ya no le haré más daño, perdón, fueron sus palabras. La guardia civil debió retirarlo, no sin esfuerzo ya que, víctima de su agudizada locura, en ningún momento dejó de ver en aquel obstinado animal a una encarnación de quien fuera su mejor amigo.
Friedrich Nietzsche fue internado como enfermo psiquiátrico esa misma mañana. El resto de su vida transcurrió en un manicomio de Jena, donde falleció el 25 de Agosto de 1900 a la hora del mediodía. Su diagnóstico fue “reblandecimiento cerebral”, según el parte de la época.
Apuré un espresso en el bar, y mientras pedía la cuenta, di la última mirada al sitio donde habían sucedido los hechos. Busqué los hilos invisibles de la trama: el carruaje, el caballo; también al propio Nietzsche que, en los confines de la cordura, corría con su corazón agitado para salvar a un animal herido.
Dejé una moneda de dos euros al lado de la taza y me alejé en calma, con rumbo indefinido. Aun tenía por delante dos meses más de Viaje.
0.
Ignoro si es cierto, pero me gusta creer que allí por donde vamos, dejamos las huellas inmateriales del camino recorrido. O lo que es igual, una marca intangible que da testimonio de nuestro pasaje por tierras lejanas, solo perceptible acaso por otros viajeros.
Borges, en su Historia de la Eternidad, definía el eterno retorno más o menos así: en un universo finito, y un tiempo sin principio ni fin, el número de permutaciones necesario para recrear un escenario previamente configurado es también finito; y por ende, factible. Las historias pues, pueden suceder infinitamente, una y otra vez, repitiéndose a sí mismas en el devenir cronológico.
Es curioso cómo funciona la mente. Hace ya varios años que viví la experiencia del Viaje. Sin embargo, al recordarlo o rememorarlo, no puedo evitar pensar que las mismas situaciones que viví permanecen allí, congeladas en el tiempo, a la espera quizá de ser descubiertas por nuevos viajeros a lo largo de nuevos viajes. Como si se reprodujeran en un tiempo circular los mismos gestos, los mismos roles, y en un plano paralelo, la misma acción.
En algún lugar indefinido, mi yo de veinticinco años permanece aun recorriendo el norte de Italia, aprovechando la ocasión para reconocer los palacios del Renacimiento y los teatros de ópera de la Franconia. En ese mismo lugar, mi yo de veinticinco años continúa maravillándose y asombrándose de las mismas cosas, transitando los mismos caminos, viviendo las mismas circunstancias. A merced de la red invisible e intemporal que teje los fragmentos de la memoria, mi yo viajero de esa época representa un nodo, un cristal capaz de contener mediante el reflejo, la imagen de todo lo demás. Imagino que así es como ocurre; cada persona, cada viajero, conforma una gema especular, un nodo cósmico donde confluyen memorias, vivencias e historias que trascienden generaciones y épocas. Así pues, los fragmentos inmateriales de las memorias individuales dejan sus rastros en cada lugar, unidos por hilos invisibles que atraviesan el tiempo y forjan nuestra identidad.
El guión está escrito. Siempre lo estuvo. En algún lugar indefinido, mi yo viajero continúa existiendo. Porque la memoria, aunque volátil, es tenaz. Y a fuerza de no poder reflejar con exactitud la realidad de lo que fue, construye la idealidad de lo que debió ser. Uno siempre retorna a aquel lugar donde fue feliz. No físicamente, pero sí con la mente y con el pensamiento. Las alegrías y tristezas, los encuentros y desencuentros, perviven en el bucle de la eternidad. Cada detalle, cada historia, y cada momento, aguardan en su existencia incorpórea a ser redescubiertos y revividos. Acaso el desafío mayor sea enfrentarse al reflejo propio para corroborar, no sin miedo, que la imagen buscada continúa ahí, indemne. Y verificar que no ha sido velada, víctima de los inevitables embates del tiempo.
[1] N.del.A.: En alemán: ”Hier wo mein Wähnen Frieden fand – Wahnfried – sei dieses Haus von mir benannt”.
La narración precedente fue Tercer Premio en la novena edición del Concurso Literario de la Facultad de Arquitectura, llevado a cabo durante el año 2016.
Publicado por Fernando García Amen | 3 de junio de 2016 - 15:19 | Actualizado: 3 de junio de 2016 - 15:30 | PDF